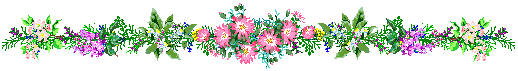Juan era un niño de siete años, como cualquier niño de siete años. Sin embargo, no tenía la vida de un niño normal de siete años, porque además de ser un niño, era el hijo de un rey y de una reina, lo que lo convertía en príncipe.
El principito no tenía hermanos. Sus padres y el reino entero vivía pendiente de sus deseos y necesidades. Aún así, Juan no era feliz. Tenía todos los juguetes que un niño de su edad podía desear y más también, un montón de personas atentas a sus necesidades, pero le faltaba algo indispensable: amigos.
No era que el pequeño Juan no quisiera tenerlos, por el contrario, era uno de sus más grandes anhelos, pero no era fácil. Según los reyes, ningún niño estaba a la altura de su hijo y por ello, no dejaban que el principito se mezclara con la gente del pueblo y menos aún que alguien lo visitase en el palacio.
Juan pasaba sus días como podía, pero la necesidad de un amigo se hacía cada vez más imperiosa.
De nada valieron sus súplicas, los reyes estaban convencidos que con muchos juguetes y algunos bufones su hijo se divertiría igual.
Los niños pueden ser en ocasiones más sabios que los adultos y Juancito sabía que nada reemplaza a un amigo de verdad.
Como no veía solución, decidió inventarse un amigo a su medida. Había escuchado que era común en algunos niños tener un amigo imaginario y se dijo que él tendría el suyo.
Cada vez que se encontraba solo en su alcoba, comenzaba a hablar en voz alta, preguntando cosas, comentando otras y con la esperanza de que alguna vez alguien le contestase, aunque fuera su imaginación.
Una mañana, un fuerte viento abrió de par en par su ventana, Juan muy asustado comenzó a gritar.
De repente, se escuchó una voz:
– No te asustes, es sólo el viento, no te hará daño.
Más asustado todavía el principito preguntó quién hablaba.
La voz le contestó que era un niño y que se llamaba Pedro, que también tenía siete años como él y le preguntó si quería ser su amigo.
Juan creyó que su sueño se había hecho realidad. Se asomó a la ventana, pero las hojas movidas por el viento eran tantas que no lo dejaron ver nada. Realmente no sabía si había alguien allí o si esa voz era producto de su imaginación. Como fuere, tenía un amigo y con eso le bastaba.
Esa fue la primera de muchas conversaciones que mantuvieron el príncipe y Pedro.
Conversar no era lo único que hacían, los niños habían inventado un juego con una pelota que el príncipe tenía confeccionada a mano con los más finos cueros. El príncipe arrojaba la pelota por la ventana y como lanzada por manos mágicas, la pelota volvía a él.
La presencia de su amigo imaginario cambió la vida del solitario principito. Todos en el reino lo veían feliz, comía mejor, estaba siempre de buen ánimo y ya nunca se lo escuchó decir que estuviese aburrido.
Intrigados, los reyes le preguntaron qué era lo que estaba ocurriendo.
Juan les contó acerca de Pedro, sus largas conversaciones y sus juegos con la pelota de cuero.
– ¿Y dónde está ese tal Pedro? – Preguntó preocupado el rey - ¿Dónde vive? ¿Quiénes son sus padres? ¿De dónde salió? La respuesta del principito fue un montón de “no se” todos juntos. Lo que sí pudo contestar era que su amigo vivía en su cabeza y en su imaginación y que con eso a él le bastaba.
La respuesta del pequeño no tranquilizó en absoluto a sus padres, por el contrario.
Los reyes pensaron que el niño estaba enfermo y consultaron a todos los médicos del reino y de reinos vecinos también.
Todos afirmaron que el príncipe gozaba de muy buena salud y que no tenían de qué preocuparse.
Sin embargo, los reyes creyeron que algo debían hacer.
El tiempo pasó. Juan y Pedro seguían compartiendo largas charlas y juegos de pelota.
El príncipe, convencido que Pedro sólo vivía en su imaginación, nunca se había vuelto a asomar a la ventana. Bastaba con escuchar la voz de su amigo para sentirse acompañado.
Los reyes, en absoluto convencidos que Pedro viviese sólo en la imaginación de su hijo, ordenaron la búsqueda del pequeño amigo imaginario.
Una mañana cubierta de nubes plomizas, unos gritos despertaron al principito que, hasta ese momento, dormía plácidamente.
– ¡No me lleven, no me lleven! ¡No hice nada malo!
Era la voz de Pedro. Juan saltó de la cama y ese día sí decidió asomarse. Vio que los guardias del palacio habían tomado a un niño por los brazos y lo arrastraban entre gritos y amenazas.
Juan no conocía el rostro del niño, pero sí su voz. Era su amigo. El sueño hecho realidad, ahora se estaba convirtiendo en una pesadilla. Pedro existía, era real y lo estaban arrestando.
Bajó las escaleras a la velocidad de la luz. Cuando llegó donde estaban sus padres. Encontró a Pedrito frente al rey, mirando hacia el piso, llorando y sostenido aún por los guardias.
– ¡Esto es un delito! Le gritaba el rey - ¿Desde cuándo te escondes para hacerle creer a mi hijo que tiene un amigo? ¿Cuánto hace que sostienes esta farsa?
– Ninguna farsa su majestad- Dijo Pedro, entre lágrimas. Mi nombre es Pedro, soy hijo de la cocinera. Se por mi madre que vuestro hijo no puede tener amigos y yo tampoco tengo ninguno. Simplemente le ofrecí mi amistad, sólo eso.
– A sabiendas que lo tenias prohibido ¡A la celda con este niño! Gritó enfurecido el rey.
– Es sólo un niño – Suplicó la reina – No puedes encarcelarlo.
– ¿Qué no puedo? ¡Soy el rey, verás como sí puedo!
De nada valieron las súplicas y llantos de la reina y el principito, Pedro fue llevado a la celda del palacio cual si fuera un ladrón.
Una vez en la celda, Pedro no dejaba de llorar. Pensaba en su mamá y en su amigo también. Jamás creyó que ofrecer su amistad lo convirtiese en un delincuente.
Juan intentó hacer entrar en razones a su padre. No pudo, pero no se resignó. Ahora era tiempo de acompañar él a su amigo.
Como cada día, desde ese primer día en que el viento abrió su ventana, Juan se instaló debajo de la pequeña ventana de la celda de Pedro. Todos los días y todas las noches, el príncipe acompañó a su amigo, le cantó, le contó cuentos y conversaron. Nunca lo sintió tan cerca.
No hubo prohibición que frenara al principito para acompañar a su amigo, ni amenaza alguna que lo alejara de él.
– Es nuestra responsabilidad – Le dijo la reina al rey, entre sollozos – Si hubiésemos permitido que tuviese amigos, no hubiera hecho falta que ese pobre niño se presentara casi como un fantasma, déjalo libre, ya ha pagado su desobediencia con un precio demasiado alto.
El Rey no hizo caso al pedido de la reina, pero sí tuvo en cuenta la actitud de su hijo y cómo nada ni nadie podía alejarlo de su amigo.
Muchas veces, los hechos pueden más que las palabras. El rey, conmovido por el sentimiento de Juan hacia Pedro, entendió lo que jamás había podido entender.
No sólo liberó a Pedro, sino que le dio un lugar de privilegio en el palacio.
Los reyes se dieron cuenta por primera vez en sus vidas, que para estar a la altura de alguien, sólo se necesita tener un corazón semejante al del otro, sin importar la clase social, el dinero, la ropa o las coronas.
Pedro, con su humildad a cuestas, le había ofrecido al pequeño príncipe uno de los tesoros más maravillosos que alguien puede ofrecer a otro, su amistad.
Juan ya no tuvo necesidad de crear un amigo a su medida, la vida le había dado uno real y esa amistad significaba más para él de lo que hubiese podido imaginar.