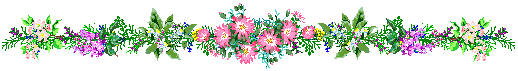Mucho antes de que los blancos llegaran a las tierras menos pobladas del interior de Brasil, ya vivían allí muchas tribus indígenas, en paz o en guerra, cada una siguiendo sus costumbres. De una de estas tribus, en paz con sus vecinos desde hacía tiempo, formaban parte Potira, una hermosa india agraciada por Tupá con la hermosura de las flores, e Itagibá, joven fuerte y valiente.
Era costumbre de la tribu que las mujeres se casasen pronto y que los hombres lo hicieran al convertirse en guerreros. Cuando Potira llegó a la edad de casamiento, Itagibá adquirió la condición de guerrero. Ambos se amaban, habían decidido compartir sus vidas, compartir sonrisas y momentos difíciles, ser compañeros. Y aunque otros jóvenes también suspiraban por Potira, ella no tuvo dudas, y se unió con Itagibá en una gran fiesta.
Eran tiempos tranquilos y la felicidad les acompañaba. Los periodos de separación que coincidían con viajes para contactar con otras tribus o con cacerías, hacían que volvieran a verse después con más ganas, que se unieran más de lo que ya estaban. La alegría de cada reencuentro compensaba las noches a solas.
Llegó un día, sin embargo, en el que el territorio de la tribu fue amenazado por vecinos que codiciaban la abundante caza que había en él, e Itagibá partió con sus hombres para la guerra. Potira vio alejarse las canoas río abajo, preparadas para el enfrentamiento, sin saber qué sentía exactamente, aparte de la tristeza de separarse de su amado sin una fecha concreta a la que aferrarse esperando su vuelta, sin poder contar los días... Pero no lloró como las ancianas de la tribu, quizá porque nunca había visto ninguna otra guerra.
Todas las tardes iba a sentarse a la orilla del río, esperando pacientemente, tranquila. Ajena a los risas de los niños, solo esperaba, escuchaba el rumor de las aguas del río queriendo oír en ellas el sonido de un remo batiendo en el agua, imaginando el dibujo de una canoa recortándose en la lejanía. Cuando el sol se ponía, retornaba al poblado con la imagen de Itagibá aún en mente, sonriendo pues en cierto modo había pasado con él la tarde...
Fueron muchas tardes iguales, una tras otra, y el dolor de la nostalgia se iba imponiendo. Pero cada tarde volvía con la misma ilusión al encuentro de su amado, y esa esperanza hacía que cada mañana siguiera levantándose y cumpliendo sus tareas con una sonrisa en los labios, porque a la tarde se reunirían. Y si no era esa tarde, sería la siguiente...
Una de las tardes en las que Potira escudriñaba el horizonte en busca de esa sombra recortándose en él, el canto de la araponga retumbó en los árboles. Y el rostro de Potira se ensombreció, y su sonrisa se perdió en las aguas del río. Porque todos saben que el canto melancólico de la araponga solo anuncia acontecimientos tristes, y nuestra india, bella como una flor, codiciada por tantos hombres... supo que eso ya no importaba, que nada importaba, porque el araponga había anunciado la muerte de Itagibá. Y por primera vez lloró. Sin decir palabras, como no habría de decirlas nunca más. Lloró, lloró y siguió llorando, y las lágrimas que descendían por el rostro fueron haciéndose sólidas y brillantes a su paso por la cara y el aire, yendo a parar al lecho del río por el que Itagibá había partido.
Y se dice que Tupá, conmovido, transformó esas lágrimas en diamantes, perpetuando así el recuerdo de un amor intenso y puro. Y así fue como a la llegada del hombre blanco, le recibió una tierra en la que las pasiones abundaban... y que seguía guardando las valiosas lágrimas de Potira a las que tanto valor se daría después... pero olvidando su origen.
(Leyenda tradicional brasileña)